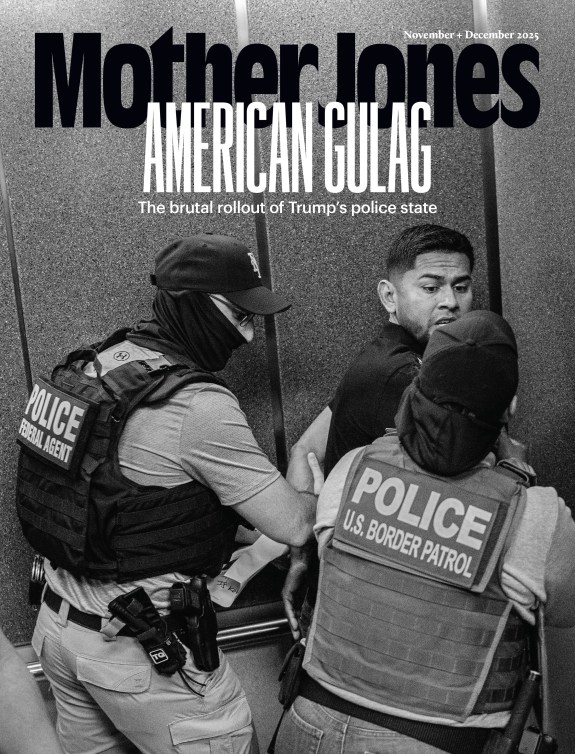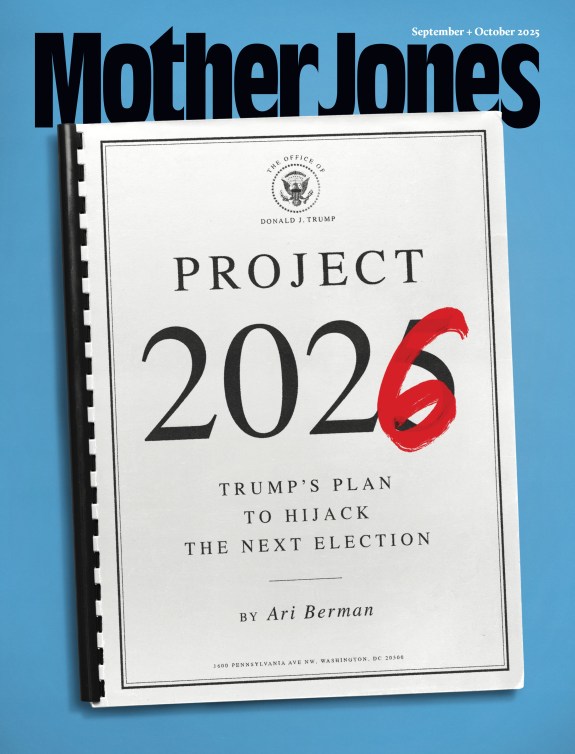Nota de la redacción: Este artículo aparece en inglés y español porque lo queríamos compartir con la mayor audiencia posible, incluso con las comunidades más directamente afectadas. Nos encantaría recibir sus comentarios sobre este intento—y si debemos volver a hacerlo en el futuro. Escríbanos a ian@motherjones.com para darnos su opinión.
Se necesita una historia. Eso es lo que dicen, de todos modos. Se necesitan personajes empáticos, un villano, algo de violencia, tal vez un escape dramático. Eso es lo que se necesita para obtener asilo en los Estados Unidos. También se necesitan muchas otras cosas—un agente de la Patrulla Fronteriza con principios, un oficial de asilo competente, un buen abogado, un juez imparcial—pero antes de eso, se necesita una historia, algo que pueda encajar en el margen de la benevolencia estadounidense, que se estrecha rápidamente. Se necesita un hombre, digamos, pasando su brazo alrededor de tu hombro y diciéndote: “Te estamos observando.”
Ahí es donde podría comenzar la historia de Gaspar Cobo Corio y Francisco Chávez Raymundo. “Te estamos observando,” dijo el hombre de la nada. “Ni siquiera te diste cuenta de que te estaba siguiendo. Esto no fue solo hoy. Siempre te he estado siguiendo.”
No era la primera vez que Gaspar había sido amenazado, pero esta vez—justo después de una reunión en el ayuntamiento que había organizado con Francisco, también un activista maya de derechos humanos—fue diferente a las llamadas telefónicas de acoso, los mensajes de texto agresivos, los allanamientos ilegales, e incluso los atracos que los dos habían soportado desde que comenzaron a desafiar la cultura de impunidad oficial de Guatemala.
For more articles read aloud: download the Audm iPhone app.
Durante años, los dos amigos habían estado ayudando a su compatriota Maya Ixil a testificar en contra del General Efraín Ríos Montt, el expresidente que en 2013 fue llevado a los tribunales por cargos de genocidio por su papel de artífice de las campañas más sangrientas de la guerra civil que duró 36 años en el país. Dado que Ríos Montt todavía tenía muchos partidarios poderosos en el ejército y el gobierno, unirse al caso en su contra era una propuesta peligrosa. Gaspar y Francisco dedicaron tiempo a ayudar a los posibles testigos con todo lo que necesitan—alojamiento, comida, transporte seguro a tribunales—para que los momentos más oscuros de la guerra pudieran llegar a la luz.
Hay muchos guatemaltecos que aún niegan que hubo un genocidio. Esta negación casual es tan común que uno de los candidatos municipales que participaron en el cabildo de Gaspar y Francisco lo decía desde hacía meses: No hubo genocidio. Así que esa noche lo presionaron—después de todo, no era una abstracción para los muchos Mayas Ixiles que habían perdido a miembros de su familia.
El hombre que siguió a Gaspar después del evento, presuntamente un aliado del candidato, no estaba contento con esto. “Les hemos advertido muchas veces,” dijo. “Voy a dejarte claro que esta es tu última oportunidad.” Le dijo a Gaspar que sabían dónde vivía su familia y sus amigos, y que los estaban monitoreando en todo momento. Gaspar, dándose cuenta de que nunca antes había visto a este hombre en su vida, le preguntó por qué estaba haciendo esto.
El hombre tiró de la mano izquierda de Gaspar hacia su cintura. Sintió el frío metal. “Gracias por la advertencia,” le dijo Gaspar al hombre. Momentos después, se encontró solo. Se puso en contacto con Francisco con la noticia de lo que acababa de suceder. Se dieron cuenta de que se acababan de convertir en personajes de una historia de la que no querían formar parte, por lo que, después de permanecer inadvertidos durante la mayor parte de la semana, hicieron lo que sabían que tenían que hacer. Encontraron un coyote, se despidieron de sus familias y se largaron de Guatemala.
La historia de Gaspar y Francisco cumple todas las condiciones de una solicitud de asilo exitosa. Pertenecen a un grupo indígena que fue blanco de una guerra civil, fueron amenazados de muerte por su trabajo como activistas de derechos humanos y tienen un temor fundamentado de ser perseguidos si regresan a casa. Pero cuando huyeron y se dirigieron al norte en junio de 2019, fue en medio del ataque sin precedentes de la administración Trump al sistema de asilo estadounidense. Durante meses, la frontera suroeste había sido una zona prohibida para los solicitantes de asilo: en primer lugar, los agentes de la Patrulla Fronteriza limitaron el número de solicitudes que procesarán en un día determinado; luego, comenzaron a enviar a los solicitantes de asilo de regreso a México para esperar su día en la corte; cuando eso no fue suficiente, la administración puso en vigor una prohibición de asilo que les quitó a los inmigrantes una oportunidad de protección en la frontera sur; y luego, después de todo eso, incluso comenzaron a deportarlos a Guatemala, El Salvador y Honduras para buscar asilo en los mismos países de los que muchos de ellos escapaban. Mientras Gaspar y Francisco esperaban el momento oportuno en Ciudad Juárez, al sur de El Paso, llegó el COVID-19 y brindó a Donald Trump y Stephen Miller la oportunidad que habían estado esperando para cerrar la frontera para siempre, a todos y a cualquiera que llegara por casi cualquier razón.

January 2020 La fotógrafa Ada Trillo ha documentado las caravanas de solicitantes de asilo en su camino hacia los Estados Unidos, más recientemente para su proyecto La Caravana del Diablo. Arriba, Chelita se abraza de su madre mientras esperan a ser admitidas en México.
El presidente había previsto este cierre mucho antes de que llegara el coronavirus a Estados Unidos. En abril de 2019, arremetió contra un sistema de asilo al que culpó por un aumento masivo en el número de migrantes que llegaban a la frontera sur. En un evento en la estación de la Patrulla Fronteriza en Calexico, California, el 5 de abril, Trump se quejó: “Es un aumento colosal y está abrumando nuestro sistema de inmigración, y no podemos permitir que eso suceda. Entonces, como digo, esta es nuestra nueva declaración: El sistema está lleno. No podemos aceptarlos más. No podemos aceptarlos. Ya sea asilo, ya sea lo que quieran, es inmigración ilegal. No podemos aceptarlos más. No podemos aceptarlos. Nuestro país está lleno…No podemos aceptarlos más, lo siento. No sucederá. Así que dense la vuelta. Es lo que hay.”
Su discurso contundente en Calexico se transformó en una rutina comédica grotesca un día después en Las Vegas, donde se dirigió a la Coalición Judía Republicana en el casino veneciano del mega-donante Sheldon Adelson. “El programa de asilo es una estafa,” dijo Trump. “Algunas de las personas más rudas que jamás hayas visto, personas que parecen estar luchando en la UFC. Leen una pequeña página dada por abogados que están por todas partes—ya sabes, abogados. Les dicen qué decir. Miras a este tipo y dices: ‘¡Guau, es un tipo duro!’” Hizo una pausa, gesticulando como si estuviera leyendo una declaración y lanzándose con su mejor voz de tonto. “’Yo … tengo … mucho … miedo por mi vida. Estoy muy preocupado de que me acosen si me envían de regreso a casa.’” Se detuvo para levantar su dedo índice derecho. “No, no: él será el acosador.” La multitud se rió, se lo comió. “Asilo”—y aquí probó una voz quejumbrosa y de corazón sangrante—“¡Oh, denle asilo! ¡Tiene miedo! ¡Tiene miedo! No nos encanta el hecho de que tenga tatuajes en la cara. Eso no es una buena señal. No nos encanta el hecho de que lleve la bandera de Honduras o Guatemala o El Salvador, sólo para decir que está aterrorizado de estar en su país.” Se detuvo de nuevo, una vez más, y extendió los brazos. “Para enfrentar esta crisis fronteriza, he declarado una emergencia nacional.”
En apariciones consecutivas, Trump había expuesto la postura de su administración hacia los cientos de miles de personas, en su mayoría del llamado Triángulo Norte de América Central, que se habían presentado a la frontera durante los últimos años en busca de asilo. Eran estafadores, matones y tramposos, y además, no quedaba espacio en la posada. Mala suerte.
El hecho de que Estados Unidos tenga compromisos de larga data con los solicitantes de asilo bajo la ley federal y los acuerdos internacionales, tiene pocas consecuencias para Trump y su círculo de extremistas de la inmigración. Aún menos convincente para la Casa Blanca es el papel que juega el asilo en el sueño americano que le hemos estado contando al mundo durante décadas: que, en un país de inmigrantes, garantizar la seguridad de quienes huyen de la represión y la violencia es nuestro deber, y al darles la bienvenida—al hacer lo correcto—Estados Unidos cumple su promesa y se distingue de todas las demás naciones.
Los demócratas han invocado esta línea de pensamiento al criticar las políticas de Trump como insensibles y antiestadounidenses. La representante Alexandria Ocasio-Cortez calificó la situación en la frontera como “una política de deshumanización.” La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que era “una clara abdicación del humanitarismo estadounidense.” El senador de Oregón Jeff Merkley, cuyos videos virales de las zonas fronterizas ayudaron a mostrar la separación familiar en 2018, tituló su libro de 2019 America Is Better Than This: Trump’s War Against Migrant Families—America es mejor que esto, la guerra de Trump contra las familias migrantes. “El presidente Trump ha llevado a Estados Unidos a un lugar oscuro,” escribe. “Un lugar profundamente arraigado en el racismo. Un lugar profundamente conectado a una estrategia política basada en dividir a Estados Unidos en grupos y enfrentar a un grupo con otro. Esto está haciendo un gran daño a nuestra alma nacional. Y tenemos que acabar con eso.”

Joel cruza el Río Suchiate, entre Guatemala y México.
Joe Biden tiene un plan de 22 páginas para hacer precisamente eso: “El Plan Biden para asegurar nuestros valores como nación de inmigrantes.” En él, no solo propone revertir las acciones ejecutivas de Trump sobre inmigración y asilo, sino que continúa muy a la izquierda de las políticas de la era de Obama. Para abordar las causas fundamentales que llevan a la gente a salir de Centroamérica, gastaría $4 mil millones para atacar la corrupción y fortalecer la sociedad civil en la región. También propone trabajar con el congreso para crear un camino hacia la ciudadanía para los casi 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en los Estados Unidos. “Vamos a restaurar nuestra posición moral en el mundo y nuestro papel histórico como un refugio seguro para solicitantes de asilo y refugiados,” prometió Biden en la convención demócrata.
Sin embargo, arraigada en la creencia de nuestra honorabilidad y moralidad asumimos que la era Trump es una aberración—no la extensión lógica de las políticas que han estado vigentes durante décadas. El proceso para tratar con los solicitantes de asilo y los refugiados siempre ha sido tenso, plagado de xenofobia y racismo y del insensible razonamiento geopolítico de quién, exactamente, es digno de protección contra la persecución. Como lo ha hecho en tantos temas, la administración Trump aprovechó la arbitrariedad y la fragilidad de este sistema, haciendo que una situación difícil fuera completamente peligrosa, particularmente para las decenas de miles de personas de los países centroamericanos cuyas guerras patrocinadas por Estados Unidos provocaron una emergencia de asilo hace 40 años.
Las situaciones de las que huyen los solicitantes de asilo han cambiado drásticamente con el tiempo. Los escuadrones de la muerte han sido reemplazados por bandas callejeras. Pero cuando llegan a los Estados Unidos, todavía llevan narrativas personales de violencia y victimización inimaginables. Para tener la más mínima posibilidad de quedarse, argumenta la profesora de la Facultad de Derecho de Brooklyn, Stacy Caplow, deben sobre todo establecer credibilidad con los oficiales de asilo y los jueces de inmigración proporcionando hechos sobre sus vidas que sean “detallados, plausibles y consistentes.” Un relato como el de Gaspar, repetido, una y otra vez, en un orden y forma similar. “El sistema quiere ver no sólo miedo, sino narrativa,” escribe el periodista John Washington en su nuevo libro esencial, The Dispossessed—Los Desposeídos.

Un niño viajando con la caravana duerme en el río Suchiate.
Es posible que el sistema haya querido alguna vez este tipo de hechos, aunque solo sea para aparentar la idea de un proceso imparcial e independiente, y una nación justa y compasiva. Pero al cerrar el país por completo, la administración Trump le ha dicho al mundo que quiere que todos los demás simplemente se callen y lo dejen en paz. Nuestro país está lleno. Cuando llegue noviembre, descubriremos si esa es la historia que los estadounidenses quieren seguir contando.
Cuando hablé con Carlos Spector, el abogado de El Paso que representa a Gaspar y Francisco, le pedí que me explicara cómo funciona la ley de asilo, como si yo fuera un extraño que me le acercara en su bar favorito. ¿Qué diría él? Él se rió. “Bueno, depende de lo borracho que esté.”
Imaginando que la pandemia había terminado, estando abierto su bar local de nuevo, y teniendo ya algunos tragos encima, Spector se lanzó a su soliloquio. “Déjame decirte de qué se trata,” dijo. “Érase una vez un hombre malvado llamado Hitler.”
La Segunda Guerra Mundial es un punto de partida popular para explicar la ley de asilo. El primer esfuerzo moderno para evitar que la gente busque refugio de la persecución se produjo cuando las democracias occidentales, incluido Estados Unidos, intentaron contener a los judíos europeos que huían de los nazis. Aunque 127.000 refugiados judíos fueron admitidos en los Estados Unidos entre 1933 y 1940, la mayoría de los solicitantes fueron rechazados, a pesar de que la cuota de inmigración para los alemanes habría permitido 110.000 personas adicionales. Washington escribe que los funcionarios estadounidenses no sólo mantuvieron alejados a los judíos debido a su supuesta probabilidad de convertirse en cargos públicos (algunas similitudes reales con Stephen Miller aquí), sino también que el asesor de política de refugiados de Franklin D. Roosevelt resultó ser “un racista declarado y eugenista” (bueno, aquí también). En enero de 1939, dos tercios de los estadounidenses dijeron que se oponían a un proyecto de ley que habría admitido a 20.000 niños judíos alemanes.

Ashley, una mujer trans de Honduras, huyó de Honduras después de ser amenazada de muerte.
En mayo de ese año, un transatlántico llamado St. Louis partió de Hamburgo rumbo a La Habana. A bordo viajaban más de 900 judíos alemanes con visas cubanas, muchos de los cuales esperaban viajar a Estados Unidos. Cuando el gobierno cubano ordenó que el barco abandonara sus aguas, se dirigió a la costa este de Florida, seguido por una lancha patrullera de la Guardia Costera. El capitán envió una comunicación a las autoridades de Estados Unidos y Canadá pidiendo permiso para atracar, sin éxito. El St. Louis cruzó el Atlántico con lo que el New York Times llamó “su cargamento de desesperación.” (Un año después, Roosevelt le diría a la prensa: “Ahora, por supuesto, hay que revisar al refugiado porque, desafortunadamente, entre los refugiados hay algunos espías.”) Al final, los gobiernos de Gran Bretaña, Francia, Bélgica y los Países Bajos acordaron acoger a los pasajeros. Aproximadamente una cuarta parte de ellos finalmente moriría en campos de concentración.
La vergüenza del St. Louis fue el resultado de la debilidad de los acuerdos internacionales sobre refugiados antes de la guerra. Después de la guerra, varios países, incluido Estados Unidos, firmaron la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948—que incluye “el derecho a buscar y disfrutar en otros países de asilo contra la persecución”—solo después de asegurarse de que no los obligaría admitir solicitantes de asilo. Varios años más tarde, 145 países ratificaron el documento legal fundamental de la ley de asilo, la Convención de Refugiados de 1951. Su principio fundamental es la no devolución, la idea de que ningún estado obligará a un refugiado a regresar (en francés, refouler) a un lugar donde tenga un temor fundado de que “su vida o su libertad se verían amenazadas a causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social en particular u opinión política.” Estados Unidos no firmó la Convención de 1951, que se aplicaba sólo a los europeos desplazados por la Segunda Guerra Mundial, pero finalmente ratificó el Protocolo de la ONU de 1967 sobre refugiados, una versión actualizada que se aplica al resto del mundo.
A pesar de estos acuerdos, las políticas de asilo y refugiados de Estados Unidos a menudo fueron impulsadas por cálculos políticos de la Guerra Fría destinados a resaltar la difícil situación de las personas que huyen del comunismo. En la década de 1950, más de 30.000 húngaros vinieron de esta manera; en los años sesenta y principios de los setenta, aproximadamente 250.000 cubanos; y a mediados o finales de la década de los 70, alrededor de 300.000 vietnamitas y camboyanos. Estos refugiados fueron preseleccionados en el extranjero; pocas personas se presentaron en la frontera pidiendo ayuda.

800 migrantes cruzaron la frontera entre México y Guatemala. Despues de caminar varias millas, cientos de soldados los alcanzaron y los subieron a buses con gas pimienta y escudos antimotines.
Sin embargo, en noviembre de 1970, un barco de la Guardia Costera se detuvo junto a un pesquero ruso en aguas estadounidenses cerca de Martha’s Vineyard. Un operador de radio lituano llamado Simas Kudirka saltó a la cubierta del barco americano y pidió asilo, pero fue arrastrado de regreso a su barco mientras los guardias observaban. De vuelta en Moscú, Kudirka fue condenado a 10 años de trabajos forzados por alta traición. Su saga, sin embargo, terminó improbablemente como una victoria política para Washington. Después de que los estadounidenses lituanos descubrieron que la madre de Kudirka había nacido en Brooklyn, los soviéticos le permitieron emigrar en 1974. “No vengo a Estados Unidos por estómago,” le dijo a People. “Vengo por la libertad.”
Como escribe el sociólogo David FitzGerald en Refuge Beyond Reach, “El sistema de asilo en Occidente fue diseñado principalmente para avergonzar a los países comunistas cuyos ciudadanos desertaron en cantidades relativamente pequeñas.” Cuantas más oportunidades de jugar el papel de amante de la libertad para los soviéticos y sus satélites—y echar un vistazo detrás del Telón de Acero—mejor.
Los límites de esta realpolitik quedaron expuestos cuando el número de solicitantes de asilo que huían de los regímenes alineados con Estados Unidos se disparó en la década de 1980. En marzo de 1980, el presidente Jimmy Carter firmó la Ley de Refugiados, que consagró en la ley estadounidense algo similar a la definición de refugiado de la ONU, creó el derecho a solicitar asilo y aplicó la idea de no devolución a los solicitantes de asilo en los Estados Unidos. y en sus fronteras. Un mes después de la promulgación de la ley, 125.000 cubanos llegaron al sur de Florida como parte del embarcadero del Mariel. Pronto le siguieron unos 25.000 haitianos. Si bien la administración Carter brindó alivio a la mayoría de estos solicitantes de asilo, la Casa Blanca de Reagan pronto tomaría un rumbo diferente, dejando al descubierto todas las formas en que Estados Unidos no estaba a la altura de la tarea de proteger a algunas de las personas más amenazadas del hemisferio.
Una de las primeras cosas que hicieron los militares guatemaltecos cuando llegaron a Xoloché en 1981, me dijo Francisco, fue cortar y quemar el maíz justo antes de la cosecha anual. Era un anticipo siniestro de lo que estaba por venir: la lucha del gobierno contra los insurgentes de izquierda se había prolongado durante más de dos décadas, pero estaba entrando en una nueva era de violencia extrema, y los mayas ixiles de las tierras altas occidentales eran el objetivo de la la campaña de exterminio más cruel de los militares hasta ahora.
El 3 de mayo de 1982, seis semanas después de que Ríos Montt asumiera la presidencia, los militares ingresaron a la zona de Xoloché y comenzaron a matar indiscriminadamente. Decenas de hombres, mujeres y niños fueron atados a árboles y abandonados para morir de exposición; quemados vivos en los campos; y muertos a tiros. Francisco, que en ese momento tenía 6 años, logró escapar a las montañas con sus padres y su hermana de 3 años. Viajaron durante tres semanas a una comunidad donde unos 300 mayas ixiles se escondían de los militares en condiciones desesperadas.
En septiembre de 1982, el ejército guatemalteco los alcanzó, los acusó de ser guerrilleros y comenzó a disparar. “Vi a muchos hombres, mujeres y niños asesinados ese día por los militares,” escribió Francisco más tarde en una declaración jurada. Nunca volvió a ver a su padre. Cuando cesaron los disparos, los soldados llevaron a los supervivientes a una base militar cercana antes de separar a las madres de sus hijos. Francisco y su hermana estaban entre los 60 niños a los que les dijeron que estaban solos y que si querían un padre, tendrían que encontrar a alguien en el ejército para adoptarlos. Los niños que aceptaron la adopción estaban vestidos con uniformes.
Lo que le sucedió al pueblo y a la familia de Francisco no fue una casualidad: más de 600 masacres ocurrieron durante la guerra civil, la mitad de ellas en la provincia natal de Francisco. Alrededor de 200.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas, la gran mayoría de ellas mayas. Uno de cada siete mayas ixiles fue asesinado.
Hasta 1,5 millones de los 8 millones de habitantes de Guatemala fueron desplazados entre 1981 y 1983; 150.000 terminaron como refugiados en México. En Paradise in Ashes-Paraíso en cenizas, la antropóloga Beatriz Manz cita un memorando del Departamento de Estado de 1982 que señaló que los refugiados “expresaron fuertes sentimientos contra el gobierno y afirmaron estar huyendo del ejército.” Sin embargo, el Departamento de Estado informó al Congreso que “en la mayoría de los casos” de violencia con perpetradores conocidos, los insurgentes—no el ejército guatemalteco patrocinado por Estados Unidos—eran los culpables de los ataques contra los guatemaltecos indígenas. Esta fue una ofuscación de enorme trascendencia, que encajaba con la afirmación del presidente Reagan de que Ríos Montt estaba “recibiendo una mala reputación sobre los derechos humanos.”
En el vecino El Salvador, donde Reagan también estaba ayudando a armar y entrenar al ejército contra los rebeldes de izquierda, la situación era igualmente terrible. El arzobispo Óscar Romero fue asesinado en marzo de 1980; cuatro monjas estadounidenses fueron violadas y asesinadas por miembros de la Guardia Nacional salvadoreña más tarde ese año; y la masacre de El Mozote, en la que al menos 700 civiles fueron masacrados por militares, tuvo lugar en diciembre de 1981. Para la primavera de 1981, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados había declarado que todos los salvadoreños que huían debían ser considerados refugiados.

Un hombre lleva una bandera de los Estados Unidos mientras su caravana va hacia el norte.
Ese mensaje le importaba poco a la administración Reagan. Una investigación del ACNUR de octubre de 1981 encontró que Estados Unidos había llevado a cabo una “práctica sistemática” de deportación de salvadoreños, independientemente de sus declaraciones de miedo. De los 6.000 salvadoreños detenidos por la Patrulla Fronteriza en un año, solo uno recibió asilo. En 1984, el 98 por ciento de los más de 13.000 salvadoreños que solicitaron asilo fueron rechazados, a pesar de que muchos de ellos habían presentado denuncias clásicas de persecución. Debido a que el Congreso había prohibido la asistencia extranjera a países que violaban los derechos humanos, la administración tenía pocos incentivos para dar crédito a estas afirmaciones. Y en una práctica abandonada desde entonces, el Departamento de Estado envió “cartas de opinión” a los jueces de inmigración, instándolos a menudo a rechazar las solicitudes de asilo individuales. La administración Reagan rechazó repetidamente las peticiones de asilo de los salvadoreños, llamándolos “migrantes económicos” que huían de la escasez de alimentos y el desempleo. Después de que el jefe del Servicio de Inmigración y Naturalización en Tucson le dijera a un periodista que la mayoría de los casos de asilo salvadoreños no son “tan claros,” agregó: “Claro, El Salvador es un lugar horrible para vivir. Pero también lo es el Bronx.”
En primer lugar, se impidió que innumerables centroamericanos solicitaran asilo. Muchos recogidos cerca de la frontera entre Estados Unidos y México fueron llevados a centros de detención superpoblados y se les instó a “regresar voluntariamente” a sus países. El subsecretario adjunto de estado para los derechos humanos de la administración Carter le dijo al New York Times: “Te encontrarás con un guardia fronterizo demasiado entusiasta que dirá: ‘O regresa o lo encerramos por el resto de su vida’. Así que el pobre elige regresar.” En su libro Other People’s Blood-Sangre de otra gente, Robert S. Kahn cuenta la insondable historia de una mujer salvadoreña que “había visto a su hija violada por soldados salvadoreños después de que la obligaron a ejecutar a su esposo. Para evitar que solicitara asilo, los agentes de inmigración de Estados Unidos la forzaron a tomar valium, luego guiaron su mano para forzar su firma en el formulario I-274, renunciando a su derecho a buscar asilo”. Cuando un juez de inmigración escuchó esta historia en su sala de audiencias, ordenó a los agentes de inmigración que trajeran a la mujer de El Salvador para que testificara y luego la pusieron en custodia protectora.
De junio de 1983 a septiembre de 1986, sólo el 2,6 por ciento de los salvadoreños y el 0,9 por ciento de los guatemaltecos que llegaron a la frontera recibieron asilo. A los nicaragüenses que huían de los sandinistas les fue un poco mejor con un 14 por ciento. Mientras tanto, el 60 por ciento de los iraníes, el 51 por ciento de los rumanos y el 34 por ciento de los polacos recibieron refugio. Para beneficiarse de la promesa de Estados Unidos a los perseguidos, no bastaba con correr por su vida. Importaba de quién huías—de dónde sacaban sus armas.
Después de seis meses en la base militar, Francisco y su hermana terminaron en un orfanato católico. Permanecieron allí durante seis de los años más estables de sus jóvenes vidas. Entonces, un día, una mujer del orfanato les preguntó si recordaban el nombre de su madre o cómo era. No lo hicieron. Resultó que su madre estaba viva. Después de un largo y doloroso período de reencuentro, acordaron reunirse con ella.
La familia regresó a su aldea, a pesar de que los militares habían repartido sus tierras entre los soldados. Al mismo tiempo, Gaspar crecía a millas de distancia en una comunidad llamada Salquil Grande, que había sido arrasada y reconstruida como una “aldea modelo” controlada por militares con una estatua de un soldado armado en la entrada.
A mediados de la década de 1990, el conflicto armado llegó a su fin y se instaló una nueva realidad de posguerra. Junto a los acuerdos de paz negociados por la ONU llegó la Comisión de Esclarecimiento Histórico, que en dos años visitó aproximadamente 2.000 comunidades y recogió testimonios de unas 20.000 personas, muchas de las cuales todavía temían profundamente las represalias de los militares. Cuando finalmente se publicó su informe, los hallazgos, en particular que el estado era responsable del 93 por ciento de las violaciones de derechos humanos y los actos de violencia durante la guerra, abrieron heridas que apenas habían comenzado a sanar.

Después de las amenazas de Trump de imponer tarifas a México, el gobierno desplegó tropas para regresar a los migrantes centroamericanos. Todos los miembros de esta caravana eventualmente fueron retornados a Honduras.
Mientras Gaspar se involucraba en la organización ambiental, Francisco trabajaba para ayudar a los sobrevivientes Mayas Ixiles a contar sus historias. A finales de la primera década del nuevo milenio, eso significaba involucrarse en la campaña para llevar a Ríos Montt ante la justicia. Después de que terminó su mandato presidencial, Ríos Montt había pasado a servir en el Congreso durante casi 30 años y, tan pronto como se retiró en 2012 y perdió la inmunidad que venía con su cargo, fue acusado de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Francisco fue uno de los 98 mayas ixiles que testificaron contra el expresidente y el más joven de los testigos en subir al estrado. “Pido que nunca vuelva a suceder,” dijo a la corte. “Aquí estoy, mis pies apuntando hacia adelante, en la lucha.”
Después de varios comienzos y finales dramáticos, el juicio terminó en mayo de 2013. Ríos Montt, para ese entonces de 86 años, fue declarado culpable y sentenciado a 80 años de prisión. La victoria duró poco. La decisión fue apelada de inmediato ante el tribunal más alto de Guatemala, y en los días previos al veredicto final, el abogado de Ríos Montt dijo que 45.000 de los partidarios del general, ex miembros de las patrullas de defensa civil, “paralizarían” el país si el fallo se mantenía. Se llamaron con amenazas de bomba a las oficinas gubernamentales y al Tribunal Constitucional, que 10 días después de la condena de Ríos Montt, anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio parcial. El caso continuaría hasta que Rios Montt murió de un infarto en 2018.
Para entonces, Centroamérica se había sumergido en un nuevo momento peligroso y caótico marcado por la corrupción, la violencia de pandillas y carteles, y la impunidad. Según una estimación de 2017, el 95 por ciento de los casos de asesinato en la región quedaron sin resolver. San Salvador, Ciudad de Guatemala y San Pedro Sula figuraban regularmente entre las ciudades más violentas del mundo gracias a las interminables batallas territoriales entre la Mara Salvatrucha y la Mara 18, las cuales comenzaron en Los Ángeles y se extendieron hacia el sur mientras sus miembros eran deportados en la década de 1990. Decenas de miles de personas comenzaron a huir del Triángulo Norte, y sus súplicas de protección—no de la violencia estatal sino de la violencia que el estado no podía o no quería detener—una vez más expusieron las limitaciones de nuestro sistema de asilo.
Para 2014, los funcionarios estadounidenses se referían a un nuevo aumento en las familias solicitantes de asilo y los niños no acompañados de América Central como “el aumento.” A medida que las cifras se disparaban—a fines del año fiscal 2014, 70.000 niños no acompañados y otras 70.000 personas que viajaban con familiares fueron detenidos a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México—Fox News y el Partido Republicano encontraron la situación como un garrote útil para usar contra la administración Obama. No les importó que más de 121.000 personas fueran deportadas al Triángulo Norte en 2014, el 70 por ciento de ellas clasificadas como “no criminales,” según el historiador Adam Goodman en su libro The Deportation Machine-La Máquina de Deportación. O que un informe de Human Rights Watch señaló que los funcionarios fronterizos de Estados Unidos estaban ignorando las expresiones de miedo de los solicitantes de asilo y presionándolos para que abandonaran sus solicitudes de asilo. Mientras tanto, el destacado representante antiinmigrante Lou Barletta (R-Pa.) dijo al Congreso: “Sabemos que las redes terroristas han estado utilizando nuestra porosa frontera sur y un sistema de inmigración roto para ingresar a los Estados Unidos”. El exrepresentante Duncan Hunter (R-Calif.) le dijo a Greta Van Susteren de Fox que los agentes de la Patrulla Fronteriza le habían dicho que al menos 10 combatientes del ISIS habían sido atrapados tratando de colarse en Texas durante el caos. El entonces Rep. Phil Gingrey (R-Ga.) incluso escribió una carta a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades advirtiendo que algunos de los solicitantes de asilo podrían ser portadores de enfermedades mortales, incluido el ébola. Por supuesto, no hubo evidencia de ninguna de estas afirmaciones.
Fue un momento creado para Donald Trump, quien no perdió el tiempo en decirle a una audiencia conservadora en la Cumbre de la Libertad de New Hampshire en abril de 2014: “Construiría una valla fronteriza como nunca antes han visto.” En junio siguiente, anunció su candidatura presidencial después de descender por las escaleras mecánicas doradas de la Torre Trump, diciendo infamemente que México no estaba “enviando a sus mejores personas … Están trayendo drogas. Están trayendo crimen. Son violadores.” Sin embargo, también dijo algo menos controvertido que resumía cómo su administración trataría a los centroamericanos que buscan asilo: “Estados Unidos se ha convertido en un vertedero para los problemas de todos los demás.”
Trump llevó su intolerancia hasta la Casa Blanca, acumulando partidarios como el senador de Alabama Jeff Sessions y su obsesionado asistente, Stephen Miller, que había pasado los años anteriores acabando con la reforma migratoria integral en el Senado. Sus puntos de vista fueron moldeados y amplificados por grupos de expertos anti-inmigración como el Centro de Estudios de Inmigración, que, en abril de 2016, produjo una lista de deseos de 79 medidas para restringir la inmigración que el próximo presidente podría tomar sin la aprobación del Congreso. Incluía secciones sobre beneficios de inmigración, inmigración ilegal y, como era de esperar, asilados y refugiados. No pasaría mucho tiempo antes de que Trump, Sessions, Miller y el gurú de la campaña Steve Bannon pusieran la lista en práctica.
Desde el comienzo de la presidencia de Trump, los defensores de la inmigración se encontraron pisándole los talones. Firmó la prohibición de viajar una semana después de su investidura, lo que provocó el caos cuando los pasajeros en vuelos entrantes de siete países de mayoría musulmana fueron detenidos y los manifestantes invadieron los aeropuertos. Otra orden ejecutiva puso fin a la llamada política de “captura y liberación” que permitía a los solicitantes de asilo salir de la detención mientras sus casos estaban pendientes, a pesar de que estudio tras estudio encontró que estos inmigrantes se presentaron a sus audiencias.
Luego, en abril de 2018, Sessions, ahora fiscal general, anunció una política de “tolerancia cero” en la frontera: en el pasado, solo algunos migrantes fueron acusados en un tribunal federal por cruzar ilegalmente al país, pero ahora todos lo serían. Dos meses después, desharía años de precedentes al decidir que las víctimas de abuso doméstico o violencia de pandillas ya no calificarían para el asilo. Durante el próximo año, la cantidad de casos de asilo aprobados para guatemaltecos, hondureños y salvadoreños se reduciría a la mitad, a sólo entre un 10 y un 15 por ciento.
La tolerancia cero allanó el camino para la separación familiar, una idea que había planteado el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, ya en marzo de 2017. Durante un año, más de 5.400 niños serían separados de sus familias, incluidos 207 que tenían 4 años o menos. Después de las publicaciones virales del senador Merkley, la publicación de ProPublica de una grabación de audio de niños sollozando bajo custodia y una intensa reacción a nivel nacional, la separación familiar llegó a su fin ese verano. “No me gustó la visión o la sensación de familias separadas,” dijo Trump con voz ronca en la Casa Blanca en junio de 2018.
El número de solicitantes de asilo volvió a subir, pero la indiferencia de la administración hacia ellos no había cambiado. “La mayor parte de estas personas son inmigrantes económicos,” dijo un alto funcionario de la administración al New Yorker. Así que Trump y Miller comenzaron a presionar para cerrar la frontera para siempre. “Si piensas en lo que sucedió como una guerra,” dijo Aaron Reichlin-Melnick, el asesor de políticas del Consejo de Inmigración Estadounidense pro-inmigrante, “en los primeros dos años de la guerra, los ataques de la administración Trump al asilo fueron rechazados en gran medida. Pero en este tercer año—a través de una amplia variedad de ataques nuevos y más insidiosos—la administración Trump logró en gran medida su objetivo de cortar la mayor parte del asilo en la frontera.”
Los ataques comenzaron cuando la administración limitó el número de solicitudes de asilo que se podían hacer en cualquier entrada de la frontera en un día determinado. Para mayo de 2018, como informó mi colega Noah Lanard, los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza estaban parados en medio del puente que conecta Matamoros, México, y Brownsville, Texas, impidiendo que los solicitantes de asilo ingresen a Estados Unidos. En agosto de 2019, el Centro Strauss de la Universidad de Texas en Austin informó que había 26,000 personas atrapadas en ciudades fronterizas mexicanas esperando permiso para iniciar sus solicitudes de asilo.
Trump empeoró las cosas cuando tuiteó a finales de 2018 que una caravana de miles de solicitantes de asilo centroamericanos era “una invasión de nuestro país” llena de “muchos pandilleros y gente muy mala.” Poco tiempo después, implementó los Protocolos de Protección al Migrante (MPP), también conocidos como Permanecer en México. “Es un programa diseñado para negar a las personas el derecho a buscar asilo,” dijo Reichlin-Melnick, “utilizando la fachada de la ley para encubrir lo que es, en efecto, una máquina de órdenes de deportación.” También buscó hacer que el problema sea invisible para los estadounidenses: bajo el MPP, las personas que solicitan asilo en la frontera reciben fechas de corte y rápidamente se las envía de regreso a México para esperar. En el primer año del MPP, los funcionarios fronterizos enviaron hasta 62,000 personas de regreso a peligrosas ciudades fronterizas mexicanas para esperar sus audiencias en los Estados Unidos. Muchos de ellos terminaron viviendo en ciudades de tiendas de campaña, sin protección de los cárteles que secuestran a migrantes para extorsionar a familiares en Estados Unidos. A fines de 2019, Human Rights First registró más de 630 casos de secuestro, tortura, violación y otros ataques contra solicitantes de asilo que habían sido obligados a regresar a México. “Todo es un maldito desastre diseñado para fallar,” le dijo un abogado a Mother Jones a principios de 2020.
Permanecer en México provocó una mini revuelta entre los oficiales de asilo. Para evitar ser devueltos, los solicitantes de asilo tenían que decirle a un agente de la Patrulla Fronteriza, sin que se les diera aviso, que tenían miedo de regresar a México. Solo entonces podrían obtener una entrevista con un oficial de asilo, a quien se le había ordenado aplicar un estándar más estricto al escuchar las reclamaciones. “Debido a que, intencionalmente, muchas personas están pasando por este proceso, la administración se molestó con eso,” dijo Doug Stephens, un exoficial de asilo convertido en denunciante que contó su historia en un episodio de This American Life que ganó el Pulitzer. “Así que hubo una serie de correos electrónicos y memorandos que realmente empujaron a los oficiales a investigar los problemas de credibilidad durante la entrevista.” Stephens trató de salir de la audiencia de casos PPM pero no pudo, y terminó enviando a un hondureño y a su hijo de regreso a México simplemente porque no le dijeron que los policías mexicanos que los habían amenazado lo hicieron por su nacionalidad. Otro oficial de asilo, atormentado por la culpa por un caso en particular, le dijo a la periodista Molly O’Toole que vomitaba en la ducha todos los días porque “siento de alguna manera que esta administración me ha convertido en un abusador de los derechos humanos.”
Gaspar y Francisco se despertaron en medio de la noche del 8 de junio de 2019, se despidieron con lágrimas de sus esposas e hijos y caminaron penosamente a través de la llovizna antes del amanecer para comenzar su viaje hacia el norte con su contrabandista. No les tomaría mucho tiempo encontrarse en problemas.
Menos de una semana después de que salieron de Guatemala, la camioneta en la que viajaban fue detenida por la policía en el norte de México. “Tienen cara de indios,” dijeron riendo, según un informe que más tarde presentaron Gaspar y Francisco. “Haganme un favor, malditos indios, ustedes no son de aquí. Digan de dónde vienen.” Los oficiales les dijeron que entregaran el dinero que tuvieran; cuando no quedaron satisfechos, llegaron otras camionetas. Salieron hombres con armas, pero sin uniformes. El conductor les dijo a Gaspar y Francisco que estaban con un cartel.
Finalmente, la policía los dejó ir. Al llegar a Ciudad Juárez un día después, el coyote los llevó a un edificio parecido a un almacén que albergaba a cientos de hombres, mujeres y niños. Había poca comida y cuando la gente se quejaba, los hombres a cargo decían que los desaparecerían si seguían así. Gaspar y Francisco pronto escaparon y se dirigieron a la oficina del fiscal de distrito para presentar una denuncia contra la policía estatal.

Un menor sin acompañante trata de cruzar debajo de una barrera entre Guatemala y México.
La mujer que los saludó dijo que su reclamo era una mentira, antes de entregarlos a un hombre que dijo que estaban tratando de manipular el sistema. “Dígale a su abogado que invente una mentira mejor,” les dijo, “porque esta no va a funcionar.” Luego presentaron una denuncia ante la comisión estatal de derechos humanos, afirmando que habían sido atacados por la policía porque eran indígenas guatemaltecos. Mientras tanto, se pusieron en contacto con Spector, quien los ayudó a construir un caso para solicitar asilo. Habían hecho exactamente lo que requería la política de Trump sobre la permanencia en México: crear un rastro de papel que estableciera que tenían un temor razonable de quedarse en México debido a posibles represalias por parte del estado.
Un par de semanas después, Spector se reunió con Gaspar y Francisco en el lado de Juárez del puente para escoltarlos al anochecer. Llevaban consigo una carpeta gruesa llena de sus documentos, incluida la denuncia de derechos humanos. Mientras caminaban hacia El Paso, se encontraron con un oficial de la Patrulla Fronteriza que los llevó a una reunión en el puerto de entrada.
Mientras hacían sus entrevistas, Spector esperaba. Y esperó. Finalmente, recibió una llamada telefónica: habían terminado—estaban de regreso en Juárez, donde tendrían que permanecer hasta su cita en la corte de inmigración. Sus casos no cumplieron con el umbral imposible establecido por Permanecer en México; sus historias habían caído en los oídos deliberadamente sordos de una agencia, y una administración, que orgullosamente había abandonado la pretensión de que les importaba un carajo gente como ellos.
“Me sorprendió,” admite Spector. “Y eso que es difícil estar en shock hoy en día.”
El ataque de Trump al asilo sólo se ha intensificado. El 16 de julio de 2019, la administración anunció que prohibía a prácticamente todos los no mexicanos que llegaron a la frontera sur solicitar asilo. Existe un tipo de protección más limitada, pero a diferencia del asilo, nunca puede resultar en una tarjeta verde o ciudadanía. Más tarde ese año, la Casa Blanca implementó dos programas más que aceleran el proceso de selección, lo que llevó a varios miembros demócratas del Congreso a quejarse de que “parecen diseñados para negar a los solicitantes de asilo el acceso a un abogado mientras apresuran a las familias vulnerables que huyen de la persecución a través de pruebas legales de vida o muerte a puerta cerrada.”
Mientras tanto, Trump se apoyaba en los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras para firmar los llamados acuerdos de terceros países seguros que permitirían a los federales enviar personas de regreso a Centroamérica para solicitar asilo allí. (Estados Unidos solo tenía uno de esos acuerdos, con Canadá). El comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza, Mark Morgan, argumentó que los acuerdos centroamericanos fueron diseñados para proteger a los solicitantes de asilo, no para ponerlos en peligro. “Realmente les conviene solicitar asilo en el primer país al que han entrado fuera del país al que están siendo perseguidos,” dijo. En ese momento, El Salvador tenía un oficial de asilo; Guatemala tenía quizás una docena. “Pretender que esos países sean países seguros para los solicitantes de asilo,” dijo Karen Musalo, directora del Centro de Estudios de Género y Refugiados de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Hastings, “es más que obsceno.”
Los informes noticiosos de Guatemala estaban comenzando a revelar cuán desastroso era el acuerdo de un tercer país seguro cuando COVID-19 comenzó a dominar la vida de todos. Así, el 20 de marzo, el director de los CDC, el Dr. Robert Redfield, decretó que la frontera estaría cerrada a todos los no ciudadanos. Durante años, informaría más tarde el Times, Miller había esperado utilizar la amenaza de una crisis de salud pública para sellar la frontera con México. Finalmente tuvo una, y no perdió su oportunidad: al bloquear prácticamente a todos los solicitantes de asilo, la administración los ha mantenido fuera de la vista, tanto que las noticias sobre niños no acompañados detenidos en hoteles en espera de su rápida expulsión apenas llegan a través del ruido. Imagine las profundidades a las que Trump y Miller podrían llegar en un segundo mandato.
Gaspar y Francisco todavía están atrapados al sur de la frontera, esperando su próxima cita en la corte en El Paso. Han conseguido trabajo en una maquiladora que fabrica cajas de cartón y en su tiempo libre se mantienen en contacto con sus familias. “Hijos míos,” escribió Francisco el fin de semana del Día del Padre, “mantengamos la calma, pero también tengamos esperanza.”
Han solicitado la ayuda de activistas por los derechos de los inmigrantes para difundir su historia y han creado una campaña GoFundMe para recaudar fondos para sus familias. En una actualización de video, la esposa, los padres y tres hijos de Gaspar, incluida su pequeña hija llorando, agradecen a los espectadores en Ixil por apoyarlos. “Para mis tres nietos,” dice el padre de Gaspar, “es difícil estar sin su padre, pero un día entenderán por qué se ha ido.”
Spector no está seguro de qué sería peor para Gaspar y Francisco: estar atrapado en Juárez, potencialmente con un objetivo en la espalda, o estar encerrado en un centro de detención de inmigrantes donde el coronavirus ha causado estragos y los oficiales tienen a los detenidos rociados con gas pimienta por exigir mejores condiciones. “Eso es una maldita pesadilla,” me dijo. Todavía está perdido en lo que respecta a su caso, que él llama uno de los más fuertes que ha tenido en 30 años como abogado de inmigración. “Si ellos no pueden entrar,” dijo Spector, “nadie puede.”
En este momento, no importa cuán detallada, plausible o consistente sea tu historia. Ni siquiera importa, en un sentido básico, qué tan cierto sea. El asilo está muerto. Y el poder de las historias—la que cuentan los solicitantes de asilo como Gaspar y Francisco para salvarse a sí mismos, la que cuenta el gobierno de Estados Unidos sobre la justicia de nuestras leyes, la que nos contamos sobre nuestra bondad, nuestra decencia como estadounidenses—también murió con él.